Opinión
Sociología tanguera

10 de Mar, 2019
Por: Julio César Carrión
“Áspera la señora esa que cree que porque tiene plata tiene cultura...”(Grito de defensa de un reciclador, señalado como delincuente por una vecina asustada por su presencia). “Así aprendí que hay que fingir para vivir decentemente...” Luis César Amadori -Madreselva
El tango, esa melodía del arrabal amargo que paulatinamente se fue constituyendo en la filosofía de la cotidianidad vital de los humildes, de los desplazados y los desarraigados, de todos aquellos seres humanos de “condición contradicha” -que en estas sociedades clasistas y excluyentes se saben derrotados de antemano, porque habitan en un mundo hecho y fabricado para el consumismo, la apariencia y la simulación-, el tango, “ese pensamiento triste que se baila”, como lo definió Enrique Santos Discépolo, aun tiene mucho que decirnos...
A pesar de la utilización de unas expresiones no aceptadas por la pacata sociedad burguesa y farisea, -de entonces y de ahora-; a pesar del uso de un lenguaje sencillo, no convencional, procaz, burletero y pueblerino -el lunfardo-; es incuestionable la integridad ética e intelectual de quienes hacían las letras de esos viejos tangos de los años 20, 30 y 40 del pasado siglo, que asombraban por la precisión, (diríamos que sociológica) de sus descriptivos análisis acerca de la precariedad de la vida social, de las necesidades y miserias, que circundaba el urbano ambiente de una Buenos Aires colmada de muchedumbres de inmigrantes desempleados, hambreados y desilusionados. Pero también nos hablan de los sueños, de las quimeras y las utopías, de unos habitantes de la calle, de las cantinas y de los burdeles, dispuestos, desde los rescoldos de la inconformidad y de la rebeldía, a recoger los pedazos y fragmentos maltrechos de unas esperanzas redivivas...
Como lo decíamos en un anterior texto (“Cambalache” -artículo publicado en el Semanario Caja de Herramientas Edición N° 00368 – Semana del 13 al 19 de Septiembre de 2013) :
Juan José Sebreli en su libro Buenos Aires, vida cotidiana y alienación, publicado en 1964, al abordar el análisis de la situación social, política y cultural de los sectores marginados del proceso de producción capitalista, es decir del lumpen o del malevaje que habitara las zonas y barrios de arrabal de Buenos Aires, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, establece cómo en su caótico acontecer cotidiano estos desarraigados sociales fueron implantando el lenguaje lunfardo, como una forma de rebelión frustrada, contra esa estructura social que los excluía. Dice Sebreli: “El lunfardo que comenzó siendo el lenguaje técnico de los malhechores, destinado a ser entendido sólo por los iniciados devino luego el lenguaje común de todo ese sector desasimilado, que intenta la destrucción simbólica de la sociedad organizada, mediante la destrucción de su lenguaje...”
Pero ese lenguaje y esas expresiones de la miseria, de la soledad, del abandono, del miedo, de la rebeldía y de la angustia -el tango-, se fue convirtiendo en una incomparable dimensión estética que, desde el rencor y la indignación, intenta abrir nuevas posibilidades a la vida...
El tango siempre habla de la pobreza, porque es una expresión estética incomparable de los pobres, de los humildes habitantes del barro y la miseria, de los marginados, de los refugiados, de los desplazados, de los desasimilados... se refiere directamente al arrabal, porque es oriundo de allí, su medio es la miseria y la permanente carencia de bienes materiales…
No existía en los autores de estas letras la cobardía de someterse a unos supuestos "valores" colectivos, masificadores y gregarizantes, como la patria, la religión o el mercado... había en estos poetas de la vida diaria coherencia, integridad y consecuencia entre lo que se soñaba, se pensaba y se vivía.
Esas letras que, a pesar del tiempo, siguen manteniéndose vivas y vigentes nos enseñan no solo a comprender, desde un pesimismo ilustrado, la catástrofe implícita en unas relaciones sociales basadas en la explotación y la marginalidad, sino que, además, nos permiten comprender la validez de construir un nuevo principio esperanza que no deje ahogar las ilusiones de un mundo mejor, tras el farragoso peso de las cosas, del consumo y del acomodamiento.
Aunque entendemos con Astor Piazzolla que el tango ya no existe, que existió hace ya muchos años atrás, cuando ...se vestía el tango, se caminaba el tango, se respiraba un perfume de tango en el aire... y, a pesar de que ahora sólo recurrimos al tango desde la nostalgia de los “tiempos viejos”, tenemos que considerar que en el tango persiste aun, ese perfume de rebeldía y de afirmación de una vida más digna gritada desde las madrigueras y escondites de los desplazados, de los migrantes y los refugiados, de los grotescamente llamados “desechables”, en fin, de ese sector que los intelectuales denominan lumpen...
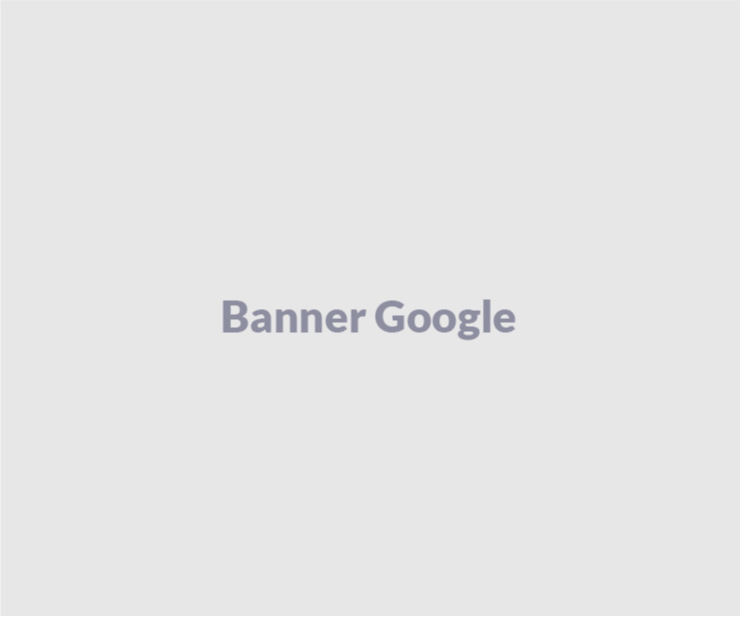
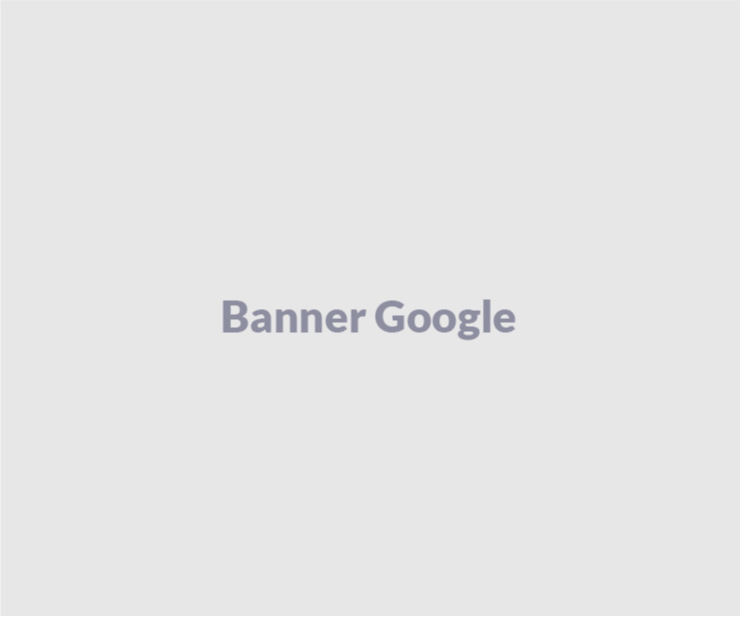
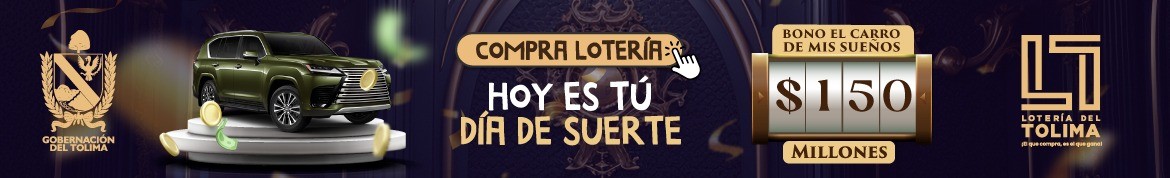









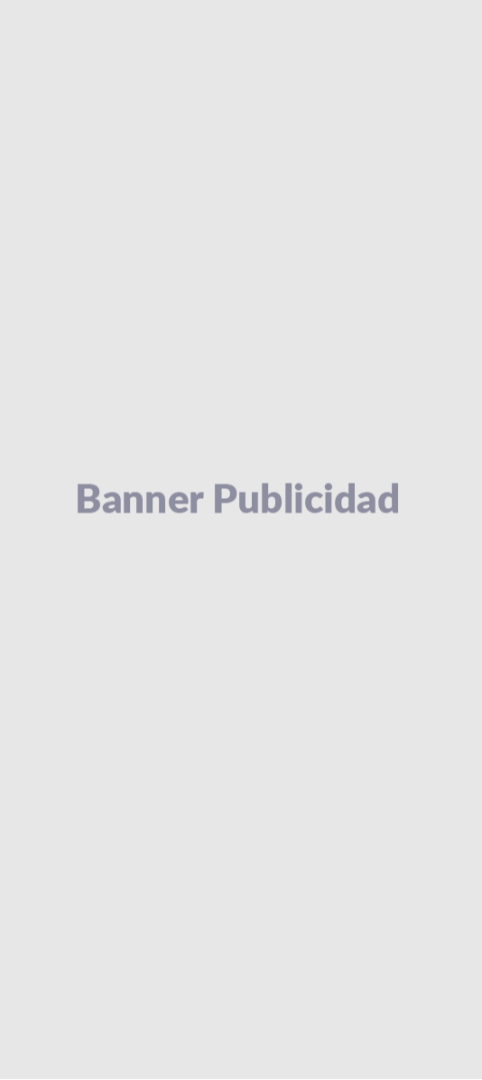

(CO) 313 381 6244
(CO) 311 228 8185
(CO) 313 829 8771